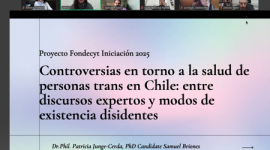Se encuentra usted aquí
Seminario de junio abordó ecosistemas comunicativos subterráneos en dictadura

Por Felipe Salas
La investigadora Carla Rivera Aravena expuso, el 26 de junio de 2025, los avances de su estudio doctoral en el marco del seminario del Centro de Estudios de la Comunicación Pública (CECOMP) de la Universidad de Santiago de Chile que se realiza todos los meses.
La actividad, titulada “Ecosistemas comunicativos subterráneos en la dictadura chilena: prensa clandestina, radios alternativas y medios populares, 1973-1988”, presentó una mirada renovada sobre las comunicaciones en contextos autoritarios, desafiando las categorías historiográficas tradicionales.
Licenciada en Historia, magíster en Estudios Culturales y candidata a doctora en Historia por la Universidad Católica, Carla Rivera ha investigado cómo la comunicación se transformó en un campo de resistencia frente a la censura y represión entre 1973 y 1988.
Redefinición de la comunicación en contextos autoritarios
La académica cuestionó la historiografía tradicional que clasifica simplemente como "clandestinas" las comunicaciones durante la dictadura. En su lugar, propuso el concepto de ecosistema comunicativo subterráneo, definido como:
"Un entramado dinámico de actores, medios y prácticas de comunicación que surgen en el contexto de represión y censura y que funcionan de manera paralela y alternativa al sistema mediático hegemónico".
La historiadora identificó tres subsistemas principales que operaron de manera autónoma pero interconectada:
- Medios clandestinos vinculados a partidos políticos proscritos, encargados de difundir información y coordinar acciones en la clandestinidad, como los periódicos "El Siglo" y "El Rebelde".
- Medios populares y cristianos surgidos desde organizaciones sociales y territoriales, orientados a informar y fortalecer lazos comunitarios, incluyendo boletines de la Vicaría de la Solidaridad.
- Medios disidentes que adoptaron posturas críticas frente al régimen, como las revistas APSI, Análisis y Cauce, y radios como Cooperativa, Balmaceda y Chilena.
Desmitificando el "apagón comunicacional"
Uno de los hallazgos más significativos de la investigación refuta la idea de un "apagón comunicacional" completo entre 1973 y 1976. La docente demuestra que durante este período circularon boletines de resistencia, panfletos y volantes producidos con recursos precarios:
"La oralidad y el rumor se convirtieron en canales fundamentales de esta primera etapa, desbordando los controles impuestos por el régimen", explicó la especialista.
La investigadora documentó casos como el boletín "El Rebelde", que incluía secciones denominadas "Las armas de la cultura" con instrucciones sobre construcción de equipos de impresión caseros, rayado urbano y estrategias de intervención en el espacio público.
Innovación tecnológica: el caso de Radio Liberación
La expositora presentó el caso emblemático de Radio Liberación, emisora clandestina del MIR dirigida por la periodista Arcadia Flores, asesinada por la CNI en 1981. Esta radio logró innovaciones técnicas significativas:
-
Transmisiones iniciales de menos de 5 minutos para evitar detección
-
Consolidación en la frecuencia 107.5 FM
-
Emisiones de 15 minutos los miércoles en horario estelar
-
Expansión a Valparaíso y Concepción
La emisora realizó intervenciones destacadas, incluyendo una memorable aparición durante el Mundial de Fútbol de 1982, que inicialmente la audiencia interpretó como interferencias satelitales.
Articulación internacional y crecimiento de medios populares
La investigación reveló la existencia de agencias noticiosas en el exterior, como la Agencia Noticiosa Chilena Antifascista (ANCHA) y la Agencia Informativa de Resistencia (AIR), operando desde México y Europa con vínculos a radios internacionales como Radio Moscú y Radio Praga.
En el ámbito de medios populares, el estudio documentó un crecimiento explosivo: Chile llegó a contar con 475 ONGs entre 1977 y 1983 que abordaban comunicación, derechos humanos y género.
La académica destacó el rol de la Red de Prensa Popular, articulada desde 1984, que organizó talleres de formación y encuentros anuales para comunicadores de base, con apoyo de ONGs como ECO, CENECA y Horizonte.
Tensiones profesionales y proyección democrática
El seminario abordó las tensiones entre "periodistas profesionales" y "comunicadores populares", evidenciadas en los encuentros de la Red de Prensa Popular. Como señaló la autora del estudio:
"Persistían tensiones entre periodistas profesionales y comunicadores populares, a quienes muchas veces no se reconocía como actores legítimos del campo informativo".
La académica enfatizó que estos ecosistemas no solo resistieron la censura, sino que "habilitaron la emergencia de una esfera pública paralela" que articuló desde partidos proscriptos hasta comunidades de base, contribuyendo decisivamente a la transición democrática.
Aportes de protagonistas del período
La presencia de actores que estuvieron durante esta época enriqueció el debate con testimonios directos sobre experiencias en medios como Quimantú y otras iniciativas comunicacionales de la Unidad Popular, validando los hallazgos de la investigación desde la experiencia vivida.
El seminario reveló cómo estos ecosistemas constituyen "una herencia crítica para pensar los desafíos actuales de la comunicación popular, el derecho a la información y la disputa por sentido en sociedades atravesadas por nuevas formas de concentración mediática", según concluyó la historiadora.
El seminario no solo permitió recuperar experiencias de resistencia comunicativa durante la dictadura, sino que también invitó a reflexionar sobre los desafíos actuales del periodismo. En tiempos de desinformación y concentración mediática, estas memorias cobran nuevo sentido y nos recuerdan la importancia de construir medios libres, críticos y conectados con la ciudadanía.